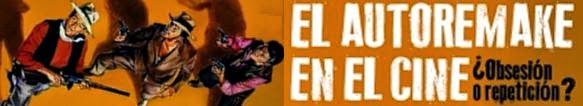lunes, 21 de octubre de 2024
THE CRUEL SEA (Charles Frend, 1953)
domingo, 25 de agosto de 2024
ACCIÓN EN EL ATLÁNTICO NORTE (Action in the North Atlantic de Lloyd Bacon, 1943)
El post es un extracto corregido para la ocasión del capítulo dedicado a Acción en el Atlántico Norte en mi libro: CINE Y NAVEGACIÓN. Los 7 mares en 70 películas
domingo, 30 de junio de 2024
2 X 1: "LA CONDICIÓN HUMANA" y "HARAKIRI" (Masaki Kobayashi)
La condición humana (Ningen no jôken, 1959)
 Otro maestro de la generación de
Akira Kurosawa, creador de la productora Yonki No Kai con él y con Kon Ichikawa
y Keisuke Kinoshita, es Masaki Kobayashi, que comenzó siendo asistente del
último de los directores nombrados. Antiguo combatiente y prisionero de guerra
en la Segunda Guerra Mundial, Kobayashi se da a conocer en el mundo entero por dirigir
La condición humana.
Otro maestro de la generación de
Akira Kurosawa, creador de la productora Yonki No Kai con él y con Kon Ichikawa
y Keisuke Kinoshita, es Masaki Kobayashi, que comenzó siendo asistente del
último de los directores nombrados. Antiguo combatiente y prisionero de guerra
en la Segunda Guerra Mundial, Kobayashi se da a conocer en el mundo entero por dirigir
La condición humana.
La cinta narra la historia de Kaji (Tatsuya Nakadai) y la de su mujer Michiko (Michiyo Aratama), desde la guerra de Manchuria hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El protagonista se declara objetor de conciencia y, para evitar ser reclutado, accede a desplazarse a Manchuria en calidad de supervisor de personal, en un campo de concentración japonés para prisioneros chinos. Allí Kaji intenta que prevalezca el trato humano y que mejoren las condiciones de trabajo de los cautivos. Cuando se reciben órdenes de incrementar la producción, los métodos de Kaji pronto se ven desplazados por un autoritario y despiadado comportamiento de los militares nipones. Cuando Kaji finalmente es despedido, sucede lo que más temen él y su esposa: Kaji es llamado a filas y entra en combate…
Monumental obra de casi diez
horas de duración, repartida en tres películas para su distribución y divida
cada una en dos partes de aproximadamente una hora y media cada una. Para
algunos críticos es la mejor película jamás rodada, con duras secuencias en la
primera y última parte, y bellos planos como el de la columna de prisioneros
chinos caminando a contraluz por las crestas de las montañas rumbo a la
cantera.
Filme mastodóntico (se tardó cuatro años en rodarlo), pero muy atractivo, basado en la novela de Jumpei Gomikawa —de seis volúmenes—, que comienza en un campo de prisioneros con el protagonista en el lado de los que van ganando y termina en otro campo, esta vez soviético, y con él de prisionero. Entre medias, Kaji pasa por todo tipo de calamidades mientras combate contra los chinos y los soviéticos.
El largometraje, ganador de varios premios en el Festival de Venecia, es un enorme repaso antibélico, que, como anuncia el título, trata de la condición humana en todas sus aristas. Kobayashi acude a sus propias experiencias durante la guerra para completar una de las mayores obras del cine mundial.
Harakiri (Seppuku, 1962)
 Un año después de que se
estrenara la última parte de La condición humana, Masaki
Kobayashi rueda una de sus mejores películas: Harakiri. Un jedai-geki,
o filme de época, situado en el siglo XVII, en un periodo de paz después de una
guerra civil en Japón. Sin batallas a las que acudir, algunos samuráis se
quedan sin trabajo. Es lo que le ocurre a Hanshiro (de nuevo interpretado por
Tatsuya Nakadai), un ronin o samurái sin señor al que servir, que se
encuentra sumido en la más absoluta pobreza. Desesperado, Hanshiro acude a la
hacienda de un señor feudal para solicitar un lugar adecuado para hacerse el
harakiri y de esta forma poder morir con honor.
Un año después de que se
estrenara la última parte de La condición humana, Masaki
Kobayashi rueda una de sus mejores películas: Harakiri. Un jedai-geki,
o filme de época, situado en el siglo XVII, en un periodo de paz después de una
guerra civil en Japón. Sin batallas a las que acudir, algunos samuráis se
quedan sin trabajo. Es lo que le ocurre a Hanshiro (de nuevo interpretado por
Tatsuya Nakadai), un ronin o samurái sin señor al que servir, que se
encuentra sumido en la más absoluta pobreza. Desesperado, Hanshiro acude a la
hacienda de un señor feudal para solicitar un lugar adecuado para hacerse el
harakiri y de esta forma poder morir con honor.
Su ruego es aceptado, pero se le advierte que no permitirán extorsiones de ningún tipo como han hecho otros, que en realidad venían a pedir limosna a cambio de renunciar al suicidio, algo considerado un deshonor manifiesto. Hanshiro se mantiene en sus trece y accede a escuchar la historia de uno anterior que murió allí. Un relato que revelará las verdaderas intenciones de Hanshiro…
Excelente filme rodado con luz de
tono bajo, con más sombras que luces, en un blanco y negro expresionista que
subraya la trama: un thriller, o una película de cine negro al estilo oriental
donde hay suspense cuando se va descubriendo lo que pretende el protagonista.
La estructura de la película, en flashback cuando le cuentan la historia del ronin anterior, y cuando el propio Hanshiro cuenta la suya para explicar cómo ha llegado a esa situación, ayuda al suspense y sirve para que poco a poco el espectador vaya metiéndose en la historia.
Harakiri quizás sea la cinta de Masaki Kobayashi más reconocida y galardonada (ganó el Premio del Jurado en Cannes), un largometraje que vuelve a incidir en el comportamiento humano ante las adversidades, igual que en La condición humana, pero esta vez trasladado al mundo de los samuráis. Kobayashi se atreve a criticar el código de honor de aquellos caballeros mientras ataca también al sistema feudal japonés, justo después de la ocupación norteamericana, como hicieron algunos colegas suyos.
domingo, 2 de abril de 2023
MARE NOSTRUM (Rafael Gil, 1948)
lunes, 9 de enero de 2023
EL AUTOREMAKE EN EL CINE. CAPÍTULO V (XII)
En Objetivo: Birmania, la jungla se
convierte en el verdadero enemigo y la guerra entre japoneses y americanos
pierde su sentido cuando no se comprenden las órdenes, cuando de lo único que
se trata es de llegar a un punto determinado en el mapa sin saber por qué. Así,
la batalla entre dos bandos se transforma en una lucha entre hombres y
naturaleza donde lo único que importa es sobrevivir. Pasado el ecuador del
metraje, el filme se vuelve tan oscuro como anclado el capitán Nelson en el aislamiento
que le confiere su condición de jefe. El personaje se une a la larga lista de
héroes trágicos y solitarios de Walsh, mientras que la película se reafirma
como otra cinta más de itinerario del director; acaso la más representativa de
todas ellas. Si en High Sierra y Colorado Territory, el héroe transita
desde la cárcel hasta la muerte, con un entorno paisajístico que subraya la
tragedia, en Objective, Burma! —y en Distant Drums, como luego veremos— los
personajes penetran en una región prohibida de la que intentan salir; dan
vueltas y más vueltas en un lugar cerrado, en un entorno que les agobia como si
de una moderna Ilíada se tratase. En el cine de Walsh se cumple, por tanto, lo
que afirma Raymond Queneau: “toda gran obra es, o bien una Ilíada, o bien una
Odisea” (citado en Vanoye 1996, p. 37).[1]
En esta tragedia shakesperiana[2] en la que finalmente se transforma la cinta, dos son las secuencias que destacan, ambas muy bien fotografiadas por James Wong Howe. A pesar de las diferencias que Walsh y Howe tuvieron durante el rodaje, el resultado de la batalla final, más propio de una cinta de terror, y la escena de la muerte del teniente Jacobs, son dos genialidades de ambos cineastas. Howe experimenta con la fotografía en ambientes de poca luz y consigue deformar las expresiones de los rostros de los militares que esperan aterrorizados la llegada de los japoneses (5.33). Por su parte, Walsh rueda con acierto encuadres generales de los soldados cavando las trincheras como si de sus propias tumbas se tratase (5.35), o gestiona primeros planos de los actores que muestran temor, ansiedad, o sufrimiento, que se debaten, como el capitán Nelson, entre matar al teniente Jacobs para que no sufra o dejarle morir. En esta secuencia clave, que desata la ira de Williams hasta rozar la locura —y que remite a la escena crucial de What Price Glory?—, Walsh no muestra el cuerpo de Jacobs y deja que el espectador se imagine horribles mutilaciones. Una sutileza que parece extraída de las mejores cintas de miedo donde lo implícito, lo que se sugiere, es más terrible que lo explícito (5.34).
La invasión de los aliados en la secuencia final libera al pelotón —y al espectador de la tensión— y despoja la película de su manto trágico. Sin embargo, Walsh se resiste a dejar las cosas así: en uno de los últimos planos, Nelson ofrece a su superior las chapas de identificación de los caídos (5.36). Sus palabras son amargas, “aquí está el precio de la misión, no mucho en realidad, sólo un puñado de norteamericanos”. La crítica del director anticipa su cinta más cruda sobre la guerra, Los desnudos y los muertos,[3] y distorsiona con toda la intención el mensaje patriótico. La conclusión de Objetivo: Birmania siembra de dudas al espectador que, en 1945, ya no necesitaba de falsas propagandas a favor de la guerra más cruel que haya existido nunca.
Leer el capítulo desde el inicio.
[1] Todas
las obras bélicas de Walsh, a excepción de las más hawksianas como What Price
Glory? o Fighter Squadron, son
Ilíadas. En Los desnudos y los muertos
es muy clara la simbología al desarrollarse también en la jungla, pero no lo es
menos en el resto de cintas: en Jornada
desesperada los héroes dan vueltas dentro de las líneas enemigas, en Northern Pursuit se pierden en un
paisaje nevado tan hostil como la jungla, y en Urcentain Glory son acosados por los ciudadanos de un pueblo
francés y también recorren un camino hacia la muerte, con la duda de si deben
entregarse o no.
[2] Walsh
era un admirador de la obra del dramaturgo inglés. Una de sus frases favoritas
era: “todo hombre tiene muchos papeles en su vida”, algo que se puede aplicar
tanto al director como a sus personajes (citado en Scorsese 2001, p. 33). En
sus filmes bélicos hay referencias explícitas a Shakespeare como en Más allá de las lágrimas donde uno de
los protagonistas lee Hamlet.
[3] Los desnudos y los muertos parece un
ajuste de cuentas de Walsh con respecto a sus películas bélicas anteriores. La
parte final, la operación de inteligencia, es casi un remake de Objetivo: Birmania,
sólo que el mensaje de la lucha por la supervivencia es mucho más nítido cuando
los soldados se quedan sin mandos y actúan sólo por instinto. También la
desmitificación del héroe es máxima: el sargento al frente del pelotón asesina
a los prisioneros y se dedica a robar a los muertos, mientras el general que
lidera las fuerzas norteamericanas actúa sólo por el placer que otorga el
poder.
domingo, 9 de octubre de 2022
EL AUTOREMAKE EN EL CINE. CAPÍTULO V (XI)
Según Errol Flynn, su participación en Objetivo: Birmania no se limitó a la interpretación, también propuso ideas
tan interesantes como imponer el silencio en algunas escenas para conseguir mantener
la tensión. Con una banda sonora integrada en la trama por el prestigioso Franz
Waxman, los periodos sin música resultan aún más expresivos, algo que sería
imitado más adelante en películas como La
colina de los diablos de acero (Men
in War de Anthony Mann, 1957). Una técnica que es particularmente adecuada
en la secuencia del asalto a la aldea donde sólo se oyen los ruidos de la
selva, mientras los soldados se comunican con gestos para acabar con unos
japoneses que limpian pescado (5.25).
Si Flynn habla con orgullo de su colaboración en la película, no así de la acogida del largometraje en el Reino Unido. La polémica desatada por la usurpación del mérito en la campaña birmana por los estadounidenses, en perjuicio de los británicos y de las muchas vidas que perdieron allí los soldados de su majestad, se centró en ataques al propio Errol Flynn. Alguno tan duro como el de la viñeta del Daily Mirror en la que se veía al actor pisando la tumba de un militar inglés. La cinta fue prohibida en las islas y sólo se pudo ver a partir de 1952 tras incorporar un mensaje final a modo de disculpa (5.26).
Con Errol
Flynn como protagonista absoluto, y sin mujeres en el reparto, el resto de
caracteres son adjudicados a secundarios tan conocidos como James Brown, George
Tobias, Mark Stevens o William Prince. Este último se quejaba de Flynn, decía
que “le robaba las líneas de diálogo siempre que podía”, y recordaba las
consignas de Walsh en el rodaje para conseguir el realismo: “All right, boys.
No Hamlets in the jungle” (Moss 2011, p. 2448). Para presentar a los actores,
Walsh aprovecha la secuencia en la que el sargento (Brown) va pasando la orden
de reunión de uno en uno. De nuevo el director hace uso de la premonición
cuando inserta una escena de unos soldados lanzando un cuchillo, ensayando algo
que luego harán contra el enemigo (5.27 y 5.28).
Mención especial merece la presencia de Henry Hull (que ya participó en High Sierra y Colorado Territory). El versátil actor era capaz de ser igual de efectivo como experimentado general de aviación, en Fighter Squadron, que como patoso periodista en Objetivo: Birmania. Su personaje, el corresponsal Williams, es uno de los más interesantes del filme por distintas circunstancias. En primer lugar, porque es un amago de narrador: Walsh emplea su voice over en el arranque de la cinta, cuando el pelotón aguarda en el avión el momento de lanzarse sobre la zona de operaciones. Un recurso audiovisual que no volverá a repetir, quizás para no darle mayor protagonismo al personaje e integrarlo en el pelotón, o también para no caer en la trampa de falsear la trama ya que el supuesto narrador muere en el último tercio de la película.
En segundo lugar, el director utiliza al periodista para infiltrar en la película el punto de vista de un civil; en realidad el punto de vista del propio espectador. El público, a través de los ojos de Williams, sufre las penurias de la misión, se agota, siente miedo y es testigo de los horrores del conflicto (5.29). Por último, el reportero espera que su artículo (5.30) contribuya de alguna manera a ayudar a ganar la guerra, a que el pueblo sepa cómo se comportan los soldados en la batalla, algo que también espera el propio Walsh —y Errol Flynn— con su trabajo en la película. En ese sentido, el punto de vista del personaje también es el del propio realizador.
A ese
indudable tono propagandístico que reina en la película se le une el característico
sello trágico de Walsh: El director deja que el drama se apodere de la cinta
progresivamente, a través de la evolución de los personajes, pero también de
las imágenes. El optimismo del inicio, con la inclusión de las pocas
concesiones al humor que Walsh permite en el largometraje, continúa con la
rápida y limpia operación de la estación de radar, sin ninguna victima
norteamericana, y con el uso de la banda sonora y encuadres convencionales. A
partir de ahí, con el desengaño producido por la fallida evacuación, arranca el
deambular del pelotón por la selva birmana. Los encuadres comienzan a ser más
barrocos, la iluminación rebaja su tono y los personajes se desesperan. Walsh
utiliza de nuevo el paisaje como elemento dramático para reflejar la angustia
de la guerra y lo desplazado del americano de su entorno natural. El vadear de
los ríos ya no es tan fácil como al principio y el agua cada vez les llega más
al cuello (5.31 en el primer tercio, en comparación con 5.32 casi al final)
Leer el capítulo desde el inicio.
domingo, 11 de septiembre de 2022
LA BATALLA DEL RÍO DE LA PLATA (The Battle of the River Plate de Michael Powell y Emeric Pressburger, 1956)
domingo, 28 de agosto de 2022
2 X 1: "HOME OF THE BRAVE" y "LA FURIA DE LOS JUSTOS" (Mark Robson)
 Después
de su paso por la RKO, y especializarse en películas de terror bajo la batuta
del productor Val Lewton, el realizador Mark Robson da un salto cualitativo en
su carrera al dirigir a Kirk Douglas en el éxito El ídolo de barro (Champion,
1949). Dentro de la misma productora independiente, propiedad de Stanley Kramer,
y el mismo año, Robson rueda Home of the Brave:
Después
de su paso por la RKO, y especializarse en películas de terror bajo la batuta
del productor Val Lewton, el realizador Mark Robson da un salto cualitativo en
su carrera al dirigir a Kirk Douglas en el éxito El ídolo de barro (Champion,
1949). Dentro de la misma productora independiente, propiedad de Stanley Kramer,
y el mismo año, Robson rueda Home of the Brave:
Un pelotón formado por cuatro soldados y un oficial se adentran en una isla del Pacífico controlada por los japoneses con la intención de hacer un reconocimiento del terreno y levantar unos planos para una futura invasión. La inclusión en la patrulla de un militar de color traerá consigo no pocos enfrentamientos entre unos y otros.
La cinta, aunque pertenece al género bélico, en realidad es otro proyecto más de corte social del productor Stanley Kramer en cuanto se centra en la lucha por los derechos civiles. El filme se desarrolla a través de un largo flashback mientras se intenta explicar qué le ocurrió al soldado negro para tener que recibir después de la misión un tratamiento psiquiátrico que resuelva la parálisis que sufre.
El largometraje es una adaptación
de la obra de teatro homónima de Arthur Laurents a cargo de Carl Foreman,
guionista de la citada El ídolo de barro. Su origen teatral le
viene bien a una trama claustrofóbica que se desarrolla en la jungla, donde el
calor, la humedad, los estridentes sonidos de los pájaros tropicales y la amenaza
de un enemigo que nunca se ve ⸺Robson tomó buena nota de su
experiencia con Val Lewton⸺ es el entorno hostil ideal para que salte la chispa
de la intolerancia y el racismo.
Intérpretes de segunda línea, pocos medios y rodaje a base de primeros planos y planos medios, muy televisivo, son las características de este filme que se puede incluir dentro de la corriente realista iniciada por el mismo Robson, por su compañero de la RKO Robert Wise, por Joshua Logan y, en general, por todos los llamados directores de la generación de la televisión.
La furia de los justos (Trial, 1955)
 Cinco años más tarde de realizar Home
of the Brave, Mark Robson vuelve al tema racial con La furia de
los justos. Una película, ahora sí, plagada de estrellas y con la todopoderosa
Metro-Goldwyn-Mayer detrás, lo que demuestra el aumento de su caché como
profesional:
Cinco años más tarde de realizar Home
of the Brave, Mark Robson vuelve al tema racial con La furia de
los justos. Una película, ahora sí, plagada de estrellas y con la todopoderosa
Metro-Goldwyn-Mayer detrás, lo que demuestra el aumento de su caché como
profesional:
Un joven de ascendencia hispanoamericana es acusado de asesinar a una mujer blanca en la playa. Cuando se enfrenta a la pena de muerte, un bufete de abogados progresistas se interesa por el caso. El novato letrado (Glenn Ford) será el encargado de llevar el caso mientras su jefe (Arthur Kennedy) se interesa más en recaudar los fondos que sufraguen los gastos del juicio.
En un principio, la historia no difiere demasiado de la trama mil veces vista del abogado blanco que defiende al acusado de color ⸺chicano en este caso⸺, que es visto como culpable por toda la población, más debido al racismo que a otra cosa. Solo John Ford llevó un argumento parecido a la gran pantalla en tres ocasiones, aunque el paradigma de este subgénero sea la excelente Matar a un ruiseñor (To Kill a Mockingbird, Robert Mulligan, 1962).
Lo original de La furia de
los justos es la trama política que subyace en el caso, que poco a poco
se va haciendo con el protagonismo de la historia. Sobre todo, a partir de que el
abogado descubra que lo que pretende su jefe no es otra cosa que buscar un
mártir para la causa comunista. El letrado se siente engañado y manipulado en
un caso sin aparente solución que será usado en beneficio del partido.
Buenas interpretaciones de Glenn Ford, de los actores hispanos (el juez y el acusado) y del siempre efectivo Arthur Kennedy, algo histriónico, pero adecuado para una película que, si es verdad que denuncia el odio racista, se centra más en atacar al comunismo en plena guerra fría.
domingo, 20 de marzo de 2022
SANGRE, SUDOR Y LÁGRIMAS (In Wich We Serve de Noël Coward y David Lean, 1942)