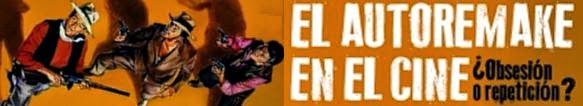Las aventuras de Pinocho (Le avventure di Pinocchio, 1972)
 Si
hubo algún director italiano interesado por el mundo infantil, y especializado
en películas con infantes, este fue, sin duda, Luigi Comencini. Desde sus
comienzos como guionista y cortometrajista (Bambini in città,
1946) hasta Corazón (Cuore, 1984), de la que hablaremos
más adelante, Comencini dirigió todo tipo de comedias, dramas y adaptaciones
literarias centradas en la infancia, con los niños como centro de atención.
Si
hubo algún director italiano interesado por el mundo infantil, y especializado
en películas con infantes, este fue, sin duda, Luigi Comencini. Desde sus
comienzos como guionista y cortometrajista (Bambini in città,
1946) hasta Corazón (Cuore, 1984), de la que hablaremos
más adelante, Comencini dirigió todo tipo de comedias, dramas y adaptaciones
literarias centradas en la infancia, con los niños como centro de atención.
No solo se prodigó en la gran pantalla (Prohibido robar, Heidi, El incomprendido, Infancia, vocación y primeras experiencias de Giacomo Casanova veneciano, Vuélvete, Eugenio, Un muchacho de Calabria, Marcelino pan y vino) sino que fue tan bien un avezado realizador de series de televisión tan célebres y de tanta calidad como las dos que traemos hoy a nuestra sesión doble:
Las aventuras de Pinocho, la primera de ellas, es quizás la mejor adaptación del clásico de Carlo Collodi (seguida, de lejos, por la versión de Disney). Rodada en seis capítulos de casi una hora de duración cada uno, fue convenientemente recortada y montada para poder distribuirla en las salas de cine.
El
Pinocho de Comencini, filmado con un sucio y descarnado realismo,
mostrando las miserias de los pueblos de la Italia profunda ⸺y las de sus
ciudadanos⸺, fue todo un impacto en Italia y en el mundo entero. Esa aldea paupérrima
donde malvive Geppetto (genial Nino Manfredi), en el más crudo invierno que se
haya visto nunca en la pequeña pantalla, no tiene desperdicio.
La historia es conocida, pero Comencini se aparta libremente de las versiones más suavizadas y sigue a Collodi en su visión más naturalista para, finalmente, llevarla a su terreno. La vida no puede ser más dura, pero gracias al hada madrina (Gina Lollobrigida, en realidad un fantasma, puesto que se trata de la mujer del pobre Geppetto) consigue que una de sus marionetas cobre vida. El niño es un maleducado que cae mal al espectador y que se merece los sucesivos castigos del hada, que lo convierte una y otra vez en marioneta. Comencini casi cambia el final cuando Geppetto, verdadero sufridor de la historia, prefiere quedarse dentro de la ballena, donde tiene comida y está caliente. En definitiva, realismo crudo, no apto para niños demasiado pequeños, y crítica social soterrada en defensa de las clases menos favorecidas.
Corazón
(Cuore, 1984)
 Una década después del
éxito de Pinocho, Comencini se embarca en un proyecto similar: en
la adaptación de otro clásico de la literatura transalpina (la célebre novela
de Edmondo de Amicis) y en la dirección de otra miniserie de seis capítulos
para la RAI. Una obra tan importante como la de Pinocho, y con igual prestigio
y calidad.
Una década después del
éxito de Pinocho, Comencini se embarca en un proyecto similar: en
la adaptación de otro clásico de la literatura transalpina (la célebre novela
de Edmondo de Amicis) y en la dirección de otra miniserie de seis capítulos
para la RAI. Una obra tan importante como la de Pinocho, y con igual prestigio
y calidad.
Esta vez Comencini adapta la novela con bastante ingenio cambiando la época original de la narración: desde el último tercio del XIX (de Amicis la escribió en 1886) a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Así, son los oficiales y los soldados de una compañía los que van relatando sus vivencias de cuando eran alumnos de primaria en un colegio de finales del siglo XX. Esta circunstancia transfiere el protagonismo a los diferentes niños y al profesor de aquella escuela.
No obstante, lo más original de la serie es la forma en la que Comencini narra cada uno de los relatos interpolados que encierra la novela (ya saben, las célebres aventuras de Marco buscando a su madre en “De los Apeninos a los Andes”, la tragedia de “Sangre Romañola”, la de “El pequeño escribiente”, etc., todas protagonizadas, como no, por niños).
El director se vale del cine dentro del cine para reproducir con acierto cada una de las historias mediante cortos silentes, con la estética del cine mudo, y con la ayuda de intertítulos. El mérito reside en lo bien que se siguen ⸺sin pestañear⸺ cada uno de los episodios a pesar de lo rudimentario de la propuesta.
Nunca mejor que en Corazón, Comencini puede dar rienda suelta a su interés por los más pequeños gracias al microcosmos que forma la clase y a la muy buena descripción de caracteres: el malo del curso, el empollón, el rico, el pobre, el abusón, el que sufre acoso escolar, el tullido, etc.
Igual que en Pinocho, el director no esconde su opinión acerca de los conflictos armados y cambia el final: cuando se encuentran al cabo de los años el maestro, ya jubilado, y el protagonista, ahora teniente de permiso, ambos se muestran visiblemente desencantados por las guerras y los muertos sin sentido. Algo que parece contradecir el espíritu nacionalista y patriótico de los relatos que integran la novela. Cosa que sucedió con el libro cuando se publicó, que, curiosamente, fue alabado por la izquierda, pero también por la derecha fascista.
Sin duda, una obra maestra
de la televisión.