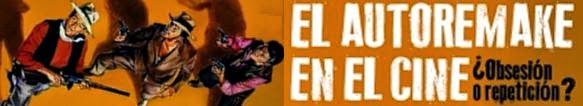Pasaje para Marsella nació a la sombra de Casablanca: tras el éxito de la historia de Rick e Ilsa en la exótica ciudad del Magreb, Jack Warner quiso repetir ganancias y contrató a la misma dotación. Un elenco que se unía al reclamo de Marsella, otra ciudad portuaria como la marroquí, también situada más allá del Atlántico y de nuevo en la esfera del gobierno de Vichy. La propaganda, el trailer, la promoción, todo parecía indicar que la película era una especie de continuación de Casablanca. Pronto se vio que el guión, escrito igualmente por Casey Robinson, era sensiblemente diferente:
Jean Matrac (Humphrey Bogart) y su mujer Paula (Michele Morgan) son periodistas en el París prebélico y usan sus tribunas para denunciar las actividades fascistas en el interior del país. Matrac es acusado falsamente de asesinato e internado en la Isla del Diablo, una prisión de la Guayana Francesa. Junto a otros patriotas como él, Matrac consigue escapar de la isla. A punto de morir de sed, tienen suerte de que el “Ville de Nancy” los aviste y los rescate de una muerte segura. En la travesía hacia Marsella se enteran de que los alemanes han invadido Francia y de que el mariscal Pétain se ha rendido. A bordo hay partidarios de uno y otro bando por lo que la lucha parece inevitable...
En el guión de Robinson destaca la original estructura de la película al descansar la trama en un flashback, dentro de un flashback y dentro de otro flashback. Demasiados insertos dentro de insertos que pueden hacer peligrar la comprensión de la trama, aunque ésta al final se entiende perfectamente. Con tales saltos en la historia, la cinta resulta un compendio de géneros que van desde las aventuras en el penal, hasta el episodio bélico a bordo del “Ville de Nancy”, pasando por el drama y el romance en las secuencias de París. Éstas últimas recuerdan mucho a las de Casablanca, si bien la tensión en la historia de amor desaparece por completo en Pasaje para Marsella y se convierte en añoranza por la familia.
Lo que sí une ambas cintas —seguimos con la inevitable comparación— es la evolución del personaje principal a lo largo de la trama. En Casablanca, Rick es un personaje cínico que no cree en nada, desencantado de la vida y de las personas después de su experiencia negativa con Ilsa. Sólo cuando vuelve a verla y ella le explica el motivo por el que lo dejó plantado, se compromete con la causa de la resistencia.
En Pasaje para Marsella sucede algo parecido: la actitud de Matrac en el “Ville de Nancy” es la de un hombre decepcionado por la derrota de su país y por los gobernantes que se han rendido al enemigo. Siente que no le debe nada a Francia cuando ha sido injustamente confinado de por vida en una prisión y los jueces y la policía no han hecho nada por él. Sólo cree en su amor por Paula y ansía regresar junto a su mujer y a su hijo. El cambio sucede cuando Matrac ve cómo los fascistas maltratan a un niño, entonces comprende que hay que unirse a la lucha para salvar al país.
El posterior ataque aéreo vuelve a incidir sobre lo mismo. La secuencia es una metáfora de toda la guerra, de la agresión nazi y de las víctimas inocentes: el avión alemán bombardea el barco y dispara contra la dotación matando al muchacho. El director no lo dice explícitamente, pero sentimos que Matrac piensa en su hijo cuando ve el cadáver del pequeño tendido en cubierta. Matrac enloquece y asesina a sangre fría a los pilotos germanos que flotan sobre los restos del avión. Cuando le espetan: “eso es un crimen”, Matrac señala los cuerpos sin vida del repostero, los de Marius (Peter Lorre) y el resto de la tripulación, y le responde: “Mire a su alrededor y vea quiénes son los verdaderos asesinos”. Se trata de una secuencia terrible vista hoy en día que, sin embargo, no fue cortada entonces, tal era la intensidad de la propaganda en aquel momento de la guerra, justo antes del desembarco de Normandía (la cinta se estrenó en febrero de 1944).
Ver ficha de Pasaje para Marsella.
El post es un extracto corregido para la ocasión del capítulo dedicado a Pasaje para Marsella en mi libro: CINE Y NAVEGACIÓN. Los 7 mares en 70 películas