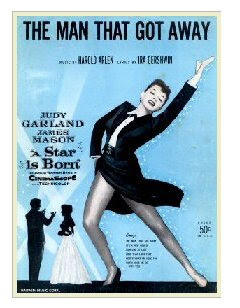Pinchar en la tabla para verla mejor.

 Argel (Algiers de John Cromwell, 1938) Charles Boyer, Hedy Lamarr.
Argel (Algiers de John Cromwell, 1938) Charles Boyer, Hedy Lamarr.
Versión de la excelente Pepe Le Moko de Julián Duvivier (1937), pero a la americana, es decir con estrellas de Hollywood y con un final más convencional. A pesar de ello resulta bastante interesante, sobre todo por la presencia siempre estimulante de Hedy Lamarr que consigue atrapar al espectador con las mismas armas –con su belleza- con las que hipnotiza a un Charles Boyer algo desubicado y desde luego muy lejos del Jean Gabin de la versión original.
 La Reina de Nueva York (Nothing Sacred de William A. Wellman, 1937) Carole Lombard, Fredric March.
La Reina de Nueva York (Nothing Sacred de William A. Wellman, 1937) Carole Lombard, Fredric March.
Una mujer de provincias, Hazel Flagg (Carole Lombard, la reina de la comedia) se hace pasar por una enferma terminal para ver cumplido su sueño de viajar a Nueva York. Un periodista (Fredric March) se aprovecha de la situación para poder ganarse la confianza perdida de su jefe. La trama promete diversión y se coloca entre las comedias de Preston Sturges, el particular mundo de Frank Capra (la cinta tiene mucho que ver con esa maravilla que es Juan Nadie) y la acidez de Billy Wilder (pensemos en El Gran Carnaval), todo muy bien llevado por el cada día más grande William A. Wellman. Otras referencias cómicas que rápidamente vienen a la memoria son las películas de los hermanos Marx, presentes en muchas secuencias del filme como la del arranque, con el falso magnate oriental (era un limpiabotas) y la llegada del periodista a Vermon, la ciudad de los monosílabos. Sin olvidarnos de una secuencia genial, cuando "destierran" a Fredric March del mundo de los vivos (lo mandan a la sección necrológica): en un plano fijo se suceden multitud de pequeños gags, al más puro estilo slapstick, muy propio del cine mudo, donde March intenta escribir las esquelas mientras todo tipo de empleados del periódico, ignorándole, no hacen más que molestarle. Todo esto en apenas cinco minutos. No perderse varias sutilezas de Wellman: los planos con la pareja de enamorados tapando sus rostros con la rama de un árbol o dentro de un cajón en el muelle, ocultándose ante los espectadores como si formaran parte de otra película -no creo que fuera por problemas de la censura sino más bien porque el director quería diferenciar lo cómico de lo romántico y dar preferencia a lo primero-. La inclusión de figurantes o insertos rápidos es otra de las proezas de la cinta (lo que hace necesario verla varias veces para apreciarlos todos). Así, un poema en honor de Hazel sirve como envoltorio de pescado; o dos parejas, un gigolo con una anciana y un viejo millonario con una buscona, lloran desconsolados en un rápido inserto entre los muchos que salen en la secuencia de la cena homenaje a Hazel Flagg. Genial.
 La Venganza de Ulzana (Ulzana’s Raid de Robert Aldrich, 1972) Burt Lancaster, Bruce Davidson, Richard Jaeckel.
La Venganza de Ulzana (Ulzana’s Raid de Robert Aldrich, 1972) Burt Lancaster, Bruce Davidson, Richard Jaeckel.
Segundo western de Aldrich que trata el tema de la libertad de los indios y de su resistencia a vivir en una reserva (el primero fue Apache, 1954). La diferencia fundamental con Apache estriba en que la película está narrada desde el punto de vista de los soldados que los persiguen y no de los indios que huyen. Además se nota el paso de los años entre una y otra: este filme es bastante más duro que el primero, y también más reflexivo. Y no sólo por la madurez del director sino también por la interpretación más sosegada –siempre excelente- de Burt Lancaster, lo que le proporciona un atractivo aire crepuscular al largometraje.