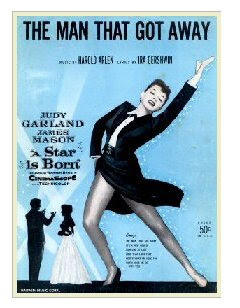Mística y rebelde (Spitfire, 1934)
 Con
la llegada del sonoro, el director norteamericano John Cromwell, que procedía
del teatro y había tenido éxito en Broadway, fue contratado por la Paramount,
primero, y luego por la RKO, para dirigir películas. Especializado en adaptaciones
para la gran pantalla, una de ellas fue Mística y rebelde, versión
de la obra de teatro “Trigger”, dirigida por George Cukor y con la presencia de
algunos actores del elenco en la propia película.
Con
la llegada del sonoro, el director norteamericano John Cromwell, que procedía
del teatro y había tenido éxito en Broadway, fue contratado por la Paramount,
primero, y luego por la RKO, para dirigir películas. Especializado en adaptaciones
para la gran pantalla, una de ellas fue Mística y rebelde, versión
de la obra de teatro “Trigger”, dirigida por George Cukor y con la presencia de
algunos actores del elenco en la propia película.
Trigger (Katharine Hepburn) es una joven que vive sola en las montañas, alejada de la civilización, y que apenas sobrevive con lo que le da el trabajo de lavandera. Muy guapa, es cortejada por sus vecinos, sin mucho éxito, pero también llama la atención de dos ingenieros que trabajan en la explotación de una mina. Uno de ellos (Robert Young), se enamora de Trigger y es correspondido. El conflicto surge cuando la esposa del ingeniero llega de la ciudad para hacerle una visita…
El filme lo domina la protagonista de la historia interpretada por Katharine Hepburn, que, a pesar de llevar apenas dos años en Hollywood, acababa de ganar su primer Óscar por Gloria de un día (Morning Glory, Lowell Sherman, 1933). En Mística y rebelde la actriz hace un papel de muchacha salvaje muy creíble, que contrasta con los más serenos, Robert Young y Ralph Bellamy, y sus intentos por educarla.
Una
trama que se incluye en lo que podría ser un género, el de la chica
indómita que atrae a los hombres por su físico, pero también por su descaro y
por la inocencia casi infantil ante el amor. Otros ejemplos serían el de Gene
Tierney en La ruta del tabaco (Tobacco Road, John Ford,
1941) o el de Jennifer Jones en varios largometrajes (Duelo al sol,
Corazón salvaje, Pasión bajo la niebla).
Se puede decir que Mística y rebelde es una película pre-code, ya que se estrenó justo antes de que la censura del código Hays se estableciese con fuerza en las producciones de Hollywood. Se nota la laxa actuación del código en una cinta que muestra el adulterio totalmente desenfadado y desdramatizado, contagiado de la inocencia de la protagonista. No fue así en la obra justo anterior de Cromwell, Ana Vickers (1933), que tuvo que cambiar el argumento para poder pasar la censura. Filme que, por cierto, marcó una tendencia y provocó el cambio de actitud hacia una postura moral más estricta.
Banjo on My Knee (1936)
 Sin salir de la América profunda,
John Cromwell dirige para la Fox, un par de años después, el musical Banjo
on My Knee. Para un realizador que tocó prácticamente todos los
géneros, con bastante éxito por cierto, se le daban especialmente bien las
historias que transcurrían en entornos rurales o en los sitios más recónditos
de la geografía norteamericana. Así, en los años treinta, Las aventuras
de Tom Sawyer (1930), Mística y rebelde, Jalna
(1935) o Village Tale (1935) se movían en esos ambientes.
Sin salir de la América profunda,
John Cromwell dirige para la Fox, un par de años después, el musical Banjo
on My Knee. Para un realizador que tocó prácticamente todos los
géneros, con bastante éxito por cierto, se le daban especialmente bien las
historias que transcurrían en entornos rurales o en los sitios más recónditos
de la geografía norteamericana. Así, en los años treinta, Las aventuras
de Tom Sawyer (1930), Mística y rebelde, Jalna
(1935) o Village Tale (1935) se movían en esos ambientes.
Con respecto a Banjo on My Knee, la película vuelve al mismo ámbito que Tom Sawyer: al río Mississippi y a las aldeas que se levantan en sus orillas. Allí viven una serie de personajes sin apenas educación, analfabetos la mayoría. La cinta comienza con la boda entre dos de ellos: Ernie (Joel McCrea) y Pearl (Barbara Stanwyck), bajo la bendición del padre del primero (Walter Brennan). Justo después de la boda, una pelea hace que Ernie tenga que huir al creer que ha asesinado a una persona.
A partir de aquí, las idas y venidas de los personajes buscándose unos a otros es el dinámico argumento de esta tragicomedia que, en realidad, es un musical salpicado de números donde Barbara Stanwyck sorprende cantando y bailando, donde Walter Brennan toca una y otra vez la canción que da nombre al título, como si fuera un hombre orquesta, mientras la canta su amigo Buddy (Buddy Ebsen, actor muy afín a estas historias como aquella que le dio la fama en televisión: Los nuevos ricos), que se lanza con el claqué de una forma original debido a su cuerpo largo y desgarbado.
El principal acierto de Banjo on My Knee es la descripción de caracteres: las de los protagonistas, con especial mención al genial Walter Brennan, pero también a otros secundarios: a Buddy, o al juez que no duda en tachar del acta de matrimonio los nombres de los recién casados si se van a casar de nuevo con otra persona, y que duerme la siesta en el embarcadero junto a una botella de whisky, hecho que mantiene en vilo al resto de vecinos que aguardan de un momento a otro el chapuzón.
De nuevo, como en Mística y rebelde, no parece haber ley en el pueblo, al menos no la normal, pero sí la establecida por los ciudadanos de ese entorno hermético de la América profunda, donde tienen sus propias normas, algunas basadas en supersticiones. Bagaje que llevan con ellos cuando, por necesidad, tienen que acudir a la ciudad, algo tan extraordinario como viajar a otro planeta.