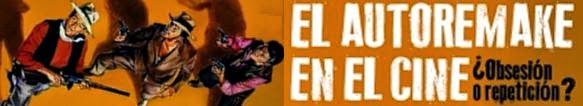Uno de los cineastas independientes que destacaron en el Hollywood de los años cincuenta y sesenta fue Stanley Kramer. El productor de El motín del Caine (1954) y La hora final (1959) volvió a hacerse a la mar, esta vez con el best seller de Katherine Anne Porter, “Ships of Fools”, a la sazón basado en la obra que el poeta alemán Sebastian Brant escribió en el siglo XV, "El barco de los necios", siguiendo con relativa fidelidad su estructura:
En 1933, el año del ascenso de los nazis al poder, un barco de pasajeros alemán hace la travesía Veracruz-Bremerhaven. A bordo viajan los más variopintos personajes. Cuando el navío hace escala en Cuba, sube una muchedumbre de emigrantes españoles; también una mujer (Simone Signoret) a la que llaman “La Condesa”, activista revolucionaria que ha sido deportada a España. Los pasajeros vivirán distintas experiencias a bordo, algunas trágicas, otras no tanto, pero todas significativas del nuevo orden que se cierne sobre Europa.
Más que una trama convencional, la adaptación reducida del novelón a cargo de Abby Mann resulta un cúmulo de hilos que se cruzan, donde el enlace entre unos y otros es más importante que la historia en su conjunto. Los personajes individuales se imponen al grupo y las subtramas al argumento general. Nada hace prever que en el exterior se viva un momento histórico y sólo la inclusión de la avalancha de refugiados que saturan la cubierta perturba la aparente tranquilidad. Hasta las aguas por donde navega el barco (en ningún momento hay indicios de tormenta o mala mar) son cómplices del engaño en el que viven los distintos personajes.
De hecho, el calificativo de “locos” hace alusión a lo ajenos que todos se encuentran del desastre que se avecina con la llegada de Hitler al poder. El único personaje que adivina lo que se les viene encima es Glocken, un enano que hace de narrador de la historia cuando en el arranque y en la resolución habla con la cámara. En un guiño bretchiano, Glocken anima a los espectadores a que se encuentren ellos mismos entre los pasajeros del trasatlántico.
Es un aviso contextualizado al año del estreno de la película. En 1965, la Guerra Fría se hallaba en todo su apogeo y la amenaza nuclear después de la crisis de Cuba se encontraba todavía muy presente en la audiencia. La postura de la avestruz en varios de los personajes, en especial la del judío Lowenthal que se niega a ver lo evidente a pesar de ser apartado de la mesa del capitán (metáfora de la esfera del poder), es denunciada por Glocken en la cinta. Lowenthal llega a decir: “¿Qué nos pueden hacer los nazis a un millón de judíos alemanes, matarnos a todos?” Terrible ironía en 1933, y clara advertencia al público de los sesenta para que despierte y reaccione ante un mundo que se encuentra al borde de la extinción, igual que lo estaba antes de la Segunda Guerra Mundial.
Como es normal, los hilos importantes de la película se reservan a los mejores intérpretes. La subtrama amorosa entre George Segal y Elizabeth Ashley descansa en el egoísmo del primero que antepone su profesión y sus ideas a la vida en pareja; y en las dudas de ella que no sabe si el sexo es lo único que funciona en dicha relación. Kramer los enmarca entre los barrotes de la cama como si el amor que se profesan en vez de liberarlos, los tuviera atrapados. Nada cambiará entre ellos al finalizar el viaje, si acaso la constatación de que todo sigue igual.
Es todo lo contrario a lo que sucede con Oskar Werner y Simone Signoret. Si alguna trama destaca por encima de las demás es ésta. La Condesa y Schumann son dos personajes vulnerables que se necesitan uno al otro: uno de ellos se enfrenta a una condena mientras la vida del otro pende de un hilo debido a una enfermedad mortal del corazón. Mientras eso ocurre, la historia reservada a Vivien Leigh y Lee Marvin es el reverso de la moneda. Ambos son americanos, alcohólicos y decadentes. La primera vuelve a interpretar a la Blanche de Un tranvía llamado deseo, mientras que el segundo se regodea con el registro de macho alfa de la misma obra de Tennessee Williams, aunque veinte años más viejo y con mucho menos cerebro.
El filme resultó bastante premiado: fue nominado a ochos premios de la Academia de Hollywood, llevándose un Óscar a la dirección artística y otro a la fotografía en blanco y negro gracias al buen hacer de Ernest Laszlo, operador que había colaborado con Stanley Kramer en varias de sus mejores cintas.
El post es un extracto corregido para la ocasión del capítulo dedicado a El barco de los locos en mi libro: CINE Y NAVEGACIÓN. Los 7 mares en 70 películas