Uno de los movimientos cinematográficos que más nos
interesan y que no podía faltar en nuestra sección analítica es la Nouvelle Vague. No es la única vez que
tratamos a un autor de dicho grupo (aquí se puede repasar la entrada sobre
Claude Chabrol), aunque sí la primera en la que nos detenemos para hablar de la
obra de quizás el director más polémico de la nueva ola francesa: Jean-Luc
Godard.
El debate sobre el realizador, que lejos de haberse cerrado aún
sigue dando que hablar, se mueve tanto por la sinceridad —o la falta de ella— y
por la vigencia de su cine, como por el aspecto autocomplaciente y críptico que
tanto irrita a algún sector de la crítica, el mismo que no duda en calificar a
su obra como tendente a la boutade.
Aunque admitimos que gran parte del cine de Godard ha
envejecido mal, sin embargo no dudamos de la intención rompedora del cineasta en
sus primeros años, quizás la más radical y comprometida políticamente de su generación. Desde
luego nadie podrá negar que Godard, junto a los Truffaut, Resnais, Rivette o
Chabrol, tuvo en su haber el lograr darle frescura a un cine que se estaba
agotando, y en sentar las bases del cine actual de calidad, un cine más ecléctico
que mezcla la modernidad de autores como Godard con el clasicismo narrativo de
siempre.
Dos o tres cosas que sé de ella es un buen ejemplo de aquellas primeras cintas de Godard donde primaba la descomposición del modelo institucional clásico impuesto por Hollywood. La no-trama de la cinta, el discurso de personajes/actores que mezclan realidad con ficción, el manejo arbitrario —no tanto— de cámara y encuadre, la susurrante voice over (la del propio Godard) y la intelectualidad de todo el conjunto configuran un modelo radicalmente opuesto a todo lo que se venía haciendo anteriormente.
Sólo hay que fijarse en el arranque para darse cuenta de que
algo estaba cambiando en el cine europeo: los primeros encuadres presentan a
Marina Vlady, Godard habla de ella como la actriz que es, la describe con
detalle y al final observa como gira la cabeza hacia un lado, pero "esa mirada no tiene importancia". Marina habla con el espectador y nombra a
Bretch. A continuación el objetivo la sitúa en el lado contrario y ahora Godard
la describe como Juliette, el personaje. La joven vuelve a mirar a otro lado, y
Godard insiste en que ese movimiento no supone nada especial. En dos planos se
resume perfectamente lo que Godard pretende: confundir realidad con ficción o,
mejor dicho, desmontar lo poco de ficción que hay para que el espectador pueda
reflexionar sobre lo que se dice, sobre las imágenes que ve, sin el artificio
de dejarse llevar por la acción, por la “falsedad” del cine. La cita de Bretch
no es gratuita.
A lo largo de la película la estructura clásica se difumina
hasta desaparecer: así, un niño hace sus deberes, lee la redacción sobre el
compañerismo, pero luego dispara a la cámara con una metralleta de juguete; Juliette
lleva a su hijo a una guardería que en realidad es una casa de citas; Juliette engaña
a su marido o se prostituye junto a su amiga, con la mayor de las indiferencias, una actividad más, como la de ir de compras o tomar un café; etc. Es decir, Godard
destroza la narrativa acostumbrada basada en la presentación, el nudo y el desenlace
y la sustituye por una agrupación premeditadamente inconexa de imágenes donde
las ideas prevalecen sobre cualquier atisbo de argumento. Es una forma de
diferenciar, de reivindicar, el nuevo cine revolucionario frente al clásico
asociado a la burguesía. Todo es política en el cine de Godard.
Así plantea el filme en su conjunto, pero también en cada
secuencia, como vamos a ver enseguida. En las escenas concebidas por Godard los
personajes confunden diálogo con pensamientos, y la acción carece de
continuidad y de relación con la dialéctica o con el discurso del narrador:
La secuencia que acabamos de ver sigue el mismo esquema que
el resto de la película: Godard intercala planos generales de una ciudad, con
escenas donde los personajes deambulan por el metraje sin ninguna razón
aparente. La cinta, como se ha dicho, carece de estructura, desde luego nada
que ver con la narrativa clásica de la que se aleja definitivamente tras un
amago de argumento más o menos legible; algo que se puede resumir con el
visionado de esta secuencia, que podría ser la primera o la última, o
cualquiera de las escenas centrales, como si fuera una novela de Cortázar.
El arranque con las imágenes de unas obras públicas lo explica
el propio director entre susurros y más adelante en boca de sus personajes (en
la secuencia donde las dos amigas se prostituyen debaten acerca del significado
de los elementos urbanos con respecto al observador que se relaciona con ellos).
A continuación, en la segunda parte de la secuencia,
Juliette entra en un bar. Mientras camina habla para sí misma, y para nosotros,
(dice que se considera indiferente ante la vida). Su discurso se confunde entre
la realidad de la propia actriz y la ficción del personaje, ya sea en su relación con los demás o en pensamientos
en alto. No sabemos a qué atenernos.
Sigue una parte más o menos normal: ella se sienta, saluda a
su amiga e intercambian algunas palabras; luego, la cámara la acompaña cuando
va a por tabaco. El espectador digamos que se “acomoda” con una escena que se desarrolla
en condiciones habituales de narración. Es un espejismo. La cámara abandona a
la actriz para pararse en una cliente de la barra. Godard quiebra por completo
la narrativa cuando el personaje/actriz se vuelve hacia la cámara para
contarnos su vida (¿la del personaje?, ¿la de la actriz?) que nada tiene que
ver con Juliette, cuya voz en off oímos mientras pide el tabaco.
Se trata de que el espectador sienta que las imágenes son un
artificio y reflexione sobre las ideas que aquí y allá va soltando el director.
De nuevo el discurso bretchiano llevado a sus límites más extremos. La rotura
de la narración no es gratuita, ahora hay que estar atentos.



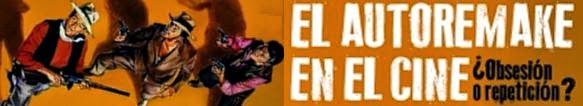













 Con un claro tono de comedia (aunque el drama planea sobre todos ellos) el director aborda este viaje al futuro - y regreso al pasado- donde el destino es tan variable como lo son las actitudes de los personajes. Donde una frase dicha en un momento determinado condiciona el resto de la vida, no sólo del que la ha pronunciado, sino de todo el que forma parte de su entorno cercano.
Con un claro tono de comedia (aunque el drama planea sobre todos ellos) el director aborda este viaje al futuro - y regreso al pasado- donde el destino es tan variable como lo son las actitudes de los personajes. Donde una frase dicha en un momento determinado condiciona el resto de la vida, no sólo del que la ha pronunciado, sino de todo el que forma parte de su entorno cercano.