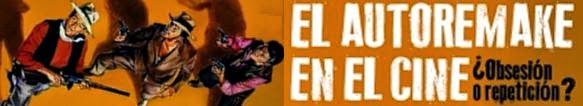En 2015, después de veinticinco años observando cómo los
técnicos y los directores hacían su trabajo, y escribiendo películas al tiempo
que ejercía su carrera como actor, Viggo Mortensen se sintió preparado para dar el salto hacia la realización. Su
madre, que sufría demencia, acababa de fallecer y el actor comenzó a escribir
un nuevo guion que finalmente se convirtió en el debut como director: Falling.
John Peterson (Viggo Mortensen) es un piloto comercial que vive en California junto a su marido Eric (Terry Chen) y a su hija. Cuando su padre Willis (Lance Henriksen), un viejo granjero que vive solo en el campo, comienza a tener síntomas de demencia, John le convence para que se mude con ellos y pase allí sus últimos años de vida.
Aunque la película es fruto de la imaginación del autor, su origen se remonta a las notas que Mortensen escribió acerca de su madre. Tratando de recordar cosas sobre ella, comenzó a escribir «principalmente sentimientos más que hechos», que poco a poco se fueron transformando en una historia de ficción. Terminado el libreto, tuvieron que pasar cuatro años hasta conseguir el dinero necesario para llevar su proyecto a la gran pantalla. El ajustado presupuesto le obligó no solo a hacerse cargo del guion y la dirección, sino también de la producción, de la banda sonora… y de la interpretación, esto último fundamental para lograr los fondos.
Si bien la cinta es de ficción, Mortensen ha admitido cierto porcentaje autobiográfico en una trama en apariencia sencilla, pero tan compleja como complejas son las relaciones humanas. Así, en los flashbacks de los que se nutre el director para explicar los antecedentes de la familia protagonista, es en donde hay más escenas extraídas de la vida de Viggo Mortensen. Secuencias que tienen que ver con los recuerdos de la vida en la granja que la familia tenía en Dinamarca, a la que solían ir por vacaciones; con el trauma que sufrió Viggo, con tan solo once años, cuando se separaron sus padres; y con el hecho de haber tenido que cuidar de ambos y de lidiar con la demencia senil hasta el fallecimiento, primero de su madre y luego de su padre.
El que la historia se recubra de cierta verosimilitud no es óbice para que el núcleo central de la trama sea inventado y pivote alrededor de la difícil relación entre padre e hijo. Algo que vas más allá de la simple lucha generacional desde el momento en el que el director ha introducido el tema de la homosexualidad en una historia ya de por sí tensa. La “sinceridad” del anciano, aquejado de una enfermedad que le desinhibe a la hora de decir las cosas de forma directa, sin tapujos, no facilita las cosas a pesar de que el hijo no entra al trapo hasta el estallido final, cuando al viejo le da por criticar a la madre ya fallecida.
A medida que la batalla dialéctica se recrudece, el filme se agiganta y transciende hacia la audiencia que asiste no a una lucha padre-hijo, sino a una descripción —eso sí, algo maniquea— de las dos américas. Por un lado, la profunda, reaccionaria, homófoba y conservadora, personificada en el viejo Willis; y por otro, la más progresista y tolerante del resto de personajes: John y su marido, su hermana y los nietos. Se podría decir que Mortensen opina que los antagonistas pertenecen a épocas distintas, de ahí el enfrentamiento. Pero no nos engañemos, todos sabemos que existen muchas personas en la actualidad que comulgarían con las opiniones de Willis sin pestañear.
Un filme ideal para el mejor registro de Mortensen como actor, el tranquilo y pausado, pero con otros aciertos como la inclusión de simbologías más o menos evidentes, aunque todas adecuadas. Dos ejemplos: uno, el pequeño John, recién nacido, rompe a llorar cuando el padre lo coge en brazos; dos, la película que dan en televisión cuando discuten Willis y John no es otra que Río Rojo (Red River, Howard Hawks, 1948), y la escena que se ve en pantalla es la pelea final entre padre e hijo: John Wayne —actor conservador donde los haya, en la ficción y en la vida real— contra Montgomery Clift —progresista y joven. No hace falta decir más.