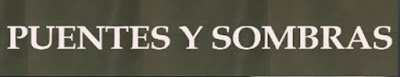Ariel (1988)
 En
la segunda mitad de los ochenta, el director finlandés, Aki Kaurismäki, dirige una
trilogía de dramas personales muy similares, pero progresivamente más audaces
en su trama y a la vez más surrealistas.
En
la segunda mitad de los ochenta, el director finlandés, Aki Kaurismäki, dirige una
trilogía de dramas personales muy similares, pero progresivamente más audaces
en su trama y a la vez más surrealistas.
La
primera de las cintas, Sombras en el paraíso (Varjoja
paratiisissa, 1986) es, dentro del singular modo de filmar del realizador
escandinavo, la más convencional de todas. La estructura de la trama es la
conocida de chico conoce a chica, se pelean y se reencuentran; base de partida
para el resto de la trilogía, aunque con matices.
En
Ariel, segunda de la serie, Kaurismäki rueda una tragicomedia con
el atractivo y característico humor negro de su cine, donde también propone una
historia de amor como eje de la trama. Si bien, la película arranca con el
personaje masculino en crisis (cierran la mina donde trabaja, su padre se
suicida, le roban el finiquito, etc.). Nada parece salirle como es debido cuando, en el
colmo de los males, se le estropea el coche descapotable que ha heredado: la capota
no funciona, no se cierra, y el automóvil se encuentra a merced de las
inclemencias de un tiempo helador, precisa metáfora de la situación en la que
se encuentra el protagonista.
Cuando
intenta vengarse del robo que acaba de sufrir, termina en la cárcel donde conoce
a otro fracasado como él (el mismo actor principal de Sombras en el
paraíso). En el interín de tanta calamidad, nuestro personaje establece
una relación amorosa con una chica peculiar. Una mujer que intentará ayudarles
a salir de la cárcel para terminar de estropearlo todo.
Rozando
el género negro, pero con el desdramatizado estilo del director, transcurre la
película entre altibajos de dicha relación central. Kaurismäki deja que los
personajes respiren para insinuarnos algo en lo que parece creer si nos
atenemos al resto de su filmografía: el amor puede arreglarlo todo; o casi.
La
chica de la fábrica de cerillas (Tulitikkutehtaan tyttö, 1990)
 La mejor de las tres
cintas, al menos la más premiada, es La chica de la fábrica de cerillas.
Otra tragicomedia con cierta relación con el célebre cuento de Christian
Andersen, La cerillera (también con La cenicienta).
La mejor de las tres
cintas, al menos la más premiada, es La chica de la fábrica de cerillas.
Otra tragicomedia con cierta relación con el célebre cuento de Christian
Andersen, La cerillera (también con La cenicienta).
Kaurismäki ahora se centra
en el personaje femenino, interpretado por Kati Outinen, la misma actriz
protagonista de Sombras en el paraíso. Kati es una mujer que
trabaja en la empresa del título, para mantener a su madre y al caradura de su
padrastro. El empleo alienante no facilita las cosas, tampoco el resultado de la
relación de una noche con un hombre de clase acomodada. Embarazada y rechazada
por el sujeto, que solo accede a pagar el aborto, Kati decide emplear medidas
drásticas contra todos aquellos que la maltratan.
La chica de la
fábrica… es de nuevo un drama cómico o una comedia dramática, como se
quiera, donde destaca el humor negro y la elegante forma de rodar del, para mí,
genial director nórdico.
Con un cine de altura, proponiendo
casi siempre dramas con trasfondo social, la mirada de Kaurismäki suele fijarse
en el entorno hostil de la clase trabajadora, donde predominan los oficios en
los que las personas pierden su identidad; o, sencillamente, donde reina el paro.
La clase baja, las viviendas desportilladas, el triunfo del amor ––aunque en
este filme, ni eso––, y, sobre todo, el singular humor, hacen llevaderas historias
como la que comentamos hasta transformarla, prácticamente, en una parodia.
Un estilo de planos fijos,
sin apenas diálogos, con prioridad casi obsesiva por la imagen (cine puro) es
lo que nos regala, en cada una de sus películas, el hijo de Mika
Kaurismäki, otro grande. Cine directo, imágenes limpias (me recuerda a Hitchcock), actores
fijos, planos detalles, son los elementos, la firma, de uno de los mejores
directores europeos del momento; y de siempre.